COLUMNISTAS
Dictadura político-cultural del progresismo: una herencia francesa que condiciona a los intelectuales argentinos
La impronta de la academia francesa del siglo XX moldeó el pensamiento local y desplazó los valores tradicionales de la cultura hispanoamericana.
24/09/2025

Por Lumpen Redacción
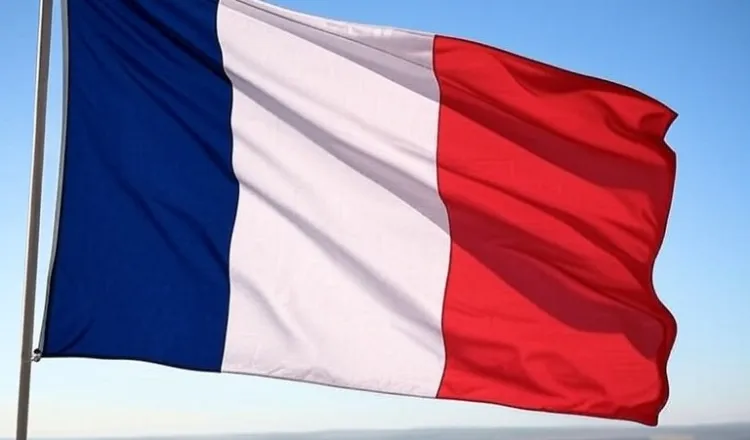
Desde mediados del siglo pasado, un fenómeno persistente ha marcado el rumbo de las ideas en Argentina: la influencia casi hegemónica de los teóricos franceses sobre el ámbito intelectual. Lo que comenzó como una corriente de moda en las universidades europeas se transformó aquí en un marco de pensamiento dominante, una suerte de “dictadura político-cultural” que relegó las raíces hispanoamericanas y modeló a generaciones de académicos, escritores y analistas.
El existencialismo marxista de Jean-Paul Sartre penetró en las facultades de Filosofía, invitando a una mirada que combinaba compromiso político y desesperanza ontológica. En el terreno del lenguaje, el estructuralismo de Roland Barthes promovió la idea de que los textos no tienen un autor sino una multiplicidad de lecturas, debilitando la noción de verdad objetiva. La antropología abrazó las tesis de Claude Lévi-Strauss, que relativizaron las tradiciones y las redujeron a meras construcciones. El psicoanálisis se rindió ante las fórmulas herméticas de Jacques Lacan, mientras la historia fue reinterpretada desde la visión de Louis Althusser, que concebía los procesos sociales como engranajes ideológicos.
Más tarde, la ola deconstructivista de Michel Foucault, con su crítica a las instituciones y su énfasis en el sexo como motor de poder, y las propuestas de Gilles Deleuze y Félix Guattari, que celebraron el caos y el “deseo revolucionario”, terminaron de consolidar una matriz que cuestiona todo principio de verdad. Jacques Derrida, por su parte, llevó el relativismo al extremo, proclamando que toda afirmación es apenas un juego de significantes.
En Argentina, esta influencia se tradujo en una subordinación intelectual: pensadores y docentes universitarios adoptaron sin filtro estas corrientes, muchas veces sin diálogo con la propia tradición cultural. Así, la herencia hispanoamericana —con su mezcla de raíz indígena, espíritu criollo y catolicismo popular— quedó arrinconada frente a un academicismo que celebra la fragmentación y el escepticismo.
Hoy, a más de medio siglo de aquella importación teórica, las consecuencias son visibles. El progresismo cultural, sostenido por estas bases francesas, se presenta como única verdad en ámbitos académicos y mediáticos, limitando el debate y desdibujando los referentes propios. Frente a este panorama, recuperar una voz argentina, anclada en su historia y en sus valores, aparece como un desafío urgente para quienes no se resignan a que la cultura nacional siga siendo eco de una moda extranjera.